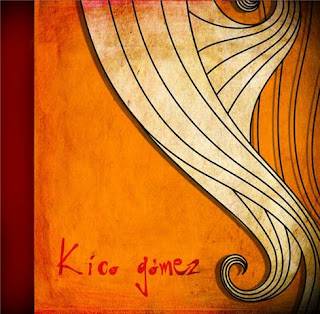Entrevista de Eduardo Cruz a Chris Stewart
Entrevista a Chris Stewart, autor de “Entre limones” y “El loro en el limonero”, donde vuelve contarnos una más de sus aventuras. En esta ocasión nos presenta “Tres maneras de volcar un barco”, un libro donde narra su experiencia como patrón de barco cuando no sabía distinguir entre babor y estribor.
Contar ovejas no sirve para nada – menos saber cuantas ovejas hay – lo tengo probado. Y la manera en que uno duerme en un barco en alta mar es algo muy especial… la emoción mecedora…
Recuerdo que alguien nos propuso la idea de realizar la entrevista en un barco… Recuerdo que a ambos nos pareció una magnífica idea… Recuerdo que no había presupuesto y que tuvimos que optar por una pequeña barca a motor… Recuerdo que Chris manejaba el timón mientras yo preparaba la grabadora y el bloc de notas… Recuerdo que nuestra conversación transcurrió entre la originalidad de mis preguntas y la brillantez de sus respuestas… Recuerdo que ambos acordamos compartir el importe económico del Pulitzer… Recuerdo aquella gigantesca roca a babor… Recuerdo que la Cruz Roja nos trató con exquisita amabilidad… Recuerdo que, delante de la Guardia Civil, sólo podíamos articular la frase “¡patera no, patera no!”…
Recuerdo que ambos convenimos en que lo más seguro sería repetir la entrevista vía correo electrónico…
Esta es, pues, mi conversación con Chris Stewart, autor de “Tres maneras de volcar un barco”, que ya son cuatro:
Eduardo Cruz Acillona.-¿Es cierto que usted vive en las Alpujarras porque la Ley de Costas española le ha impuesto una orden de alejamiento del mar de cincuenta kilómetros?
Chris Stewart.- Más bien cincuenta kilómetros y cuatrocientos metros de altura… No, es una ley autoimpuesta; es que temo mucho la atracción del mar y estoy fácilmente seducido. Al ver la belleza del mar y el progreso tan digno y bello de algún que otro velero, no me quedaría más remedio que apuntarme de nuevo a navegar… y allí yace el desastre. Estoy tan contento en las montañas y no quiero putear una situación tan feliz y agradable. A mi mujer le encantan la jardinería y las plantas, y no se quedaría satisfecha del todo con la pequeña maceta de albahaca en la baranda de popa de un barco… y, como sabrás, si tu mujer está feliz todo saldrá bien.
E. C. A.- Trabajó como esquilador de ovejas y como patrón de barco. Para dormir, ¿cuenta ovejas u olas?
C S.- Contar ovejas no sirve para nada – menos saber cuantas ovejas hay – lo tengo probado. Y la manera en que uno duerme en un barco en alta mar es algo muy especial… la emoción mecedora, el sonido de las olas lamiendo el barco, el fabuloso sentido que estás dormido pero llegando a algún sitio (como viajar en tren de noche, pero más agradable). Me encanta dormir, es una de mis pasatiempos preferidos.
E. C. A.- Usted es un bon vivant / un epicúreo / un niño con cuerpo de adulto (táchese lo que no proceda)
C S.- Ay, cómo me encantan los buenos vinos, la buena comida y la buena compañía… con esos tienes la vida llena. Buena salud, algún que otro viaje interesante, una vista preciosa desde la casa… todas estas cosas también juegan su papel. El niño con cuerpo de adulto… hmm, bueno hay que admitir que no soy la persona más madura del mundo… pero me apaño.
E. C. A.- Tras leer “Tres maneras de volcar un barco” tengo la sospecha de que usted es un personaje de Tom Sharpe ¿Tiene pruebas que lo desmientan?
C S.- En absoluto. Eres muy amable. Me gusta mucho la obra de Tom Sharpe; es un genio del género cómico pero con dientes para morder donde sea necesario. Me alegro mucho que tú pienses que yo podría ser un personaje en sus libros. Y, si es verdad, lo consigo arriesgándome, siempre pisando el camino menos transitado, tomando la decisión menos convencional… y, si es verdad que no he conseguido nada realmente útil en esta vida, por lo menos he tenido una vida bastante llena, y además he conseguido entretener a la gente… y, como sabes, a la gente hay que entretenerla.
E. C. A.- ¿Qué le hizo cambiar el velero por el Valero?
C S.- Bueno… estas dos cosas, las montañas y el mar, siempre han sido dos pasiones fuertes conmigo. No se puede tener todo en esta vida; hay que elegir. Y, al fin y al cabo, la elección que hice me ha servido de puta madre.
E. C. A.- ¿Y cómo consiguió que su compañera Ana le siguiera al Valero y no en el velero?
C S.- Supongo que la gusté… después de todo ya llevamos treinta y cinco años juntos. Es mucho… y difícil de creer que dos personas – ni mucho menos una chica y un tío – serían capaces de convivir felizmente durante tantos años. Me parece que los dos elementos que más destacan son el buen sexo y un buen sentido de humor compartido.
E. C. A.- ¿Podemos enmarcar su novela entre el sosiego de “Tres hombres en una barca” de Jerome K. Jerome y la lucha contra las adversidades de “El viejo y el mar” de Ernest Hemingway?
C S.- Elegimos el título, como te puedes imaginar, como reflejo de Three Men in a Boat, una obra que se ha metido profundamente en el corazón de todos los ingleses. Estaría encantado de pensar que mis humildes esfuerzos te han puesto en mente de J.K. Jerome. El Viejo y el Mar es más profundo, trata más de la noche oscura del alma. Aunque enfrente dificultades, mi manera de tratarlas es mucho más ligera, tiene mucho menos enjundia que Hemingway.
E. C. A.- Estuvo en la Feria del Libro de Madrid firmando ejemplares ¿Cómo fue su relación con los lectores? ¿Convenció a alguno para dar un paseo en barca por el estanque?
C S.- Me encanta esto de conocer al público… es una vida triste y solitaria, ésta de sentarse solito en su oscura choza pensando en cosas para escribir. Y luego te sales al aire libre y allí estás charlando con tus propios lectores… es lo que hace que todo vale la pena. Tengo mucha suerte: mi público no viene con ganas de putearme, pero más bien de sacar unas fotos con el viejo verde aprovechándose para abrazar alguna que otra joven belleza… un deleite. Y no, por supuesto, nadie tiene ganas de navegar conmigo, ni de la más mínima manera!
E. C. A.- Seguro que ya está trabajando en la próxima entrega de sus memorias ¿Con qué Chris Stewart nos encontraremos en esta ocasión?
C S.- El mismo tío… no conozco otro, y no soy capaz de inventarlo. Y como consecuencia, por supuesto todo es cierto, menos las imperfecciones de una memoria cada vez más excéntrica.
E. C. A.- Hemos terminado la entrevista y no le he preguntado por sus inicios como batería en la mítica banda de rock Génesis ¿Le molesta, le sorprende o lo agradece?
C S.- No me molesta un bledo; estoy acostumbrado ya, y por supuesto me ha servido muy bien. A lo mejor me siento un poco desilusionado que la cosa más interesante de mí es lo que hice cuando tuve nada más que quince años. Pero no importa.
C S.- E. C. A.- Pues muchas gracias por su amabilidad y por lo divertido de sus respuestas, Chris.
Un placer, Eduardo… Y muchas gracias a ti por las preguntas tan divertidas.
Eduardo Cruz Acillona es periodista. Lee cinco periódicos al día. No por estar bien informado, sino porque no se fía ni de la solución de los sudokus. Ha publicado dos libros de monólogos de humor: "Más claro, agua" (Ed. Lulú, 2007) y "Mejorando lo presente" (Ed. Bubok, 2008). Algunos de sus relatos también están publicados en antologías y revistas literarias. Diariamente actualiza su blog Más claro, agua y colabora en la web literaria Más que palabras.